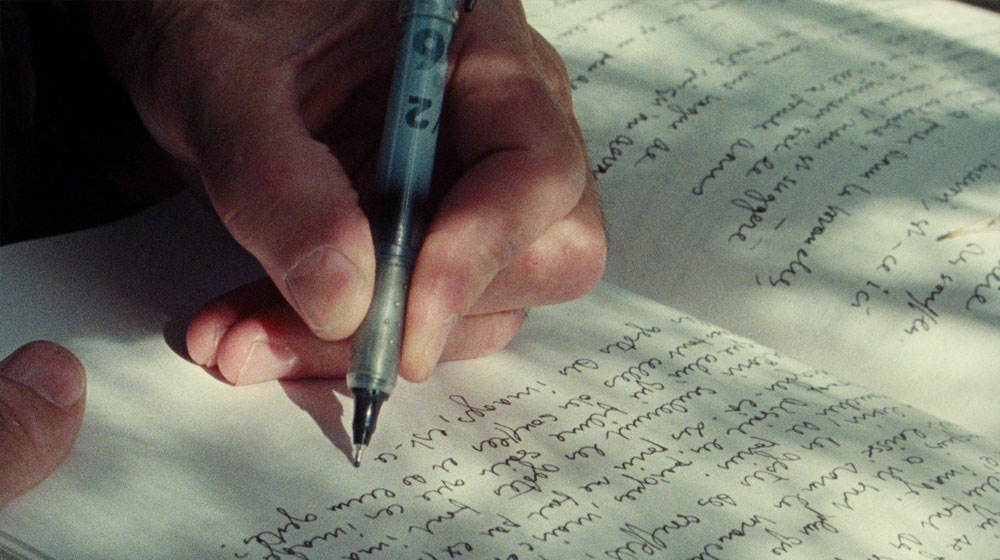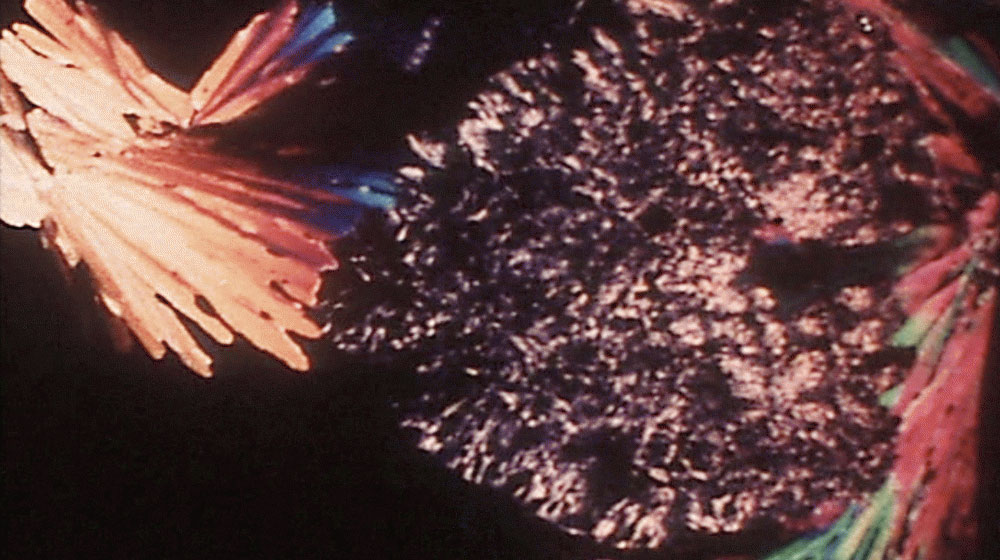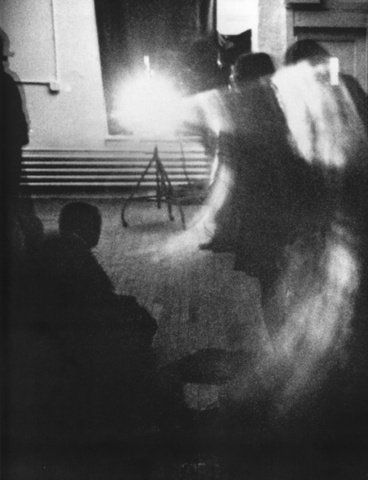Frente a la propagada convicción de que la historia del cine es ya vieja que nos legan los manuales académicos, cabe aventurar que si bien la historia es vieja, el cine no lo es, pues sus posibilidades y potencias apenas han empezado a descubrirse e intuirse. Al llegar al final de su obra, muchos grandes maestros (Renoir, Nicholas Ray, Dreyer, Godard, Welles) han lamentado dejar el cine en pleno descubrimiento, sentir que justo entonces empezaban a entender el montaje y adivinaban sus posibilidades. Y si la historia de un arte que se está descubriendo no puede ser vieja, habrá que ver lo que la precede, pues como decía Danièle Huillet al final de su vida, «el cine está en la prehistoria».
Lo que desde el principio ha importado en Xcèntric, en el cine «xcéntrico», en las programaciones de los otros cines, no es fijar un lugar en la periferia, en los márgenes, sino precisamente ver la relación que se establece entre la «x» y el «centro», o cómo en la periferia, en las zonas aparentemente minoritarias o más «invisibles» del cine, se encuentran con frecuencia aquellas obras que acaban ocupando un lugar central en su devenir y en sus expectativas futuras. Como escribió Manny Farber, el cine contemporáneo se ha segmentado en dos grandes cuerpos: los filmes que gozan de una promoción mediática y a los que no escapa ningún eremita, y «un tipo de filme menos visible, que se desplaza hacia otras formas artísticas, se preocupa por la estructura, e invierte poderosamente en nuestra cabeza con motivaciones e ideas que recompensan de largo las grandes dificultades que tuvimos para encontrarlo».
Al margen de las actualidades y los grandes eventos, de los estrenos y las recepciones de la crítica, el cine tiene, pues, sus otros ritmos, sus propios espacios, en ocasiones lentos, intermitentes y graduales, muchas veces subterráneos, en los que los cineastas ensayan, prueban, documentan, se aventuran, dejan un testimonio. Si en su día Jonas Mekas y los cineastas underground eran outsiders de Hollywood, hoy resultan, en la era del cine digital, precursores de muchas de las formas plásticas y las búsquedas estéticas de los cineastas con sus pequeñas cámaras manejables.
Como la palabra indica en una de sus acepciones, programar es también hacer una previsión, trazar un mapa, crear una expectativa. Para ver cómo la historia del cine sólo puede rescribirse, mantener un flujo continuo en las dos direcciones (de atrás hacia delante, de delante hacia atrás) es necesario descubrir y hacer hipótesis sobre esos sutiles movimientos. ¿Qué películas del pasado engarzan con los estados actuales del cine, sus posibilidades técnicas, los «aires de la época»? ¿Cuándo son visionarias, prefiguran, anticipan? A veces se trata de filmes olvidados, apenas proyectados ya, de géneros menores; otras, se trata de contextualizarlos de nuevo y proponer una nueva relación con otras películas. Y en un trayecto reversible, los filmes actuales nos descubren esas vías subterráneas que pocos reconocieron, que se perdieron, tal vez como singularidades u obras excéntricas, y que hoy enlazan con el cine y sus nuevas olas.
La historia del cine, en definitiva, no se escribe como una mera sucesión de películas, épocas, movimientos, sino también de arriba abajo, en la marea de sus corrientes y contracorrientes, en sus puntos de intersección, reencuentro o reinicio. Cuando a Chris Marker le propusieron en la Tàpies una retrospectiva de su obra, en 1998, decidió programar también las películas de José Val del Omar, que entonces apenas se habían proyectado en Barcelona: al cabo de 10 años, las proyecciones, los artículos, los filmes y los libros sobre Val del Omar se suceden, en busca de sus secretos de laboratorio. Su obra no sólo iluminaba una parte oscura, invisible, silenciada, del cine español durante el franquismo, sino también la propia obra de Marker y sus prefiguraciones del cine digital. Entre la «x» (un lugar inclasificable) y el «centro» existe un puente, y hay que intentar atravesarlo: dónde hallar el cine que nos estimula, que se acerca a nuestras incertidumbres creativas, que nos hace reflexionar sobre las posibilidades de los nuevos soportes de producción y exhibición. Si en el presunto centro (las salas comerciales) no se encuentra, hay que reubicarlo en el verdadero centro que es, a veces, la periferia.
Gonzalo de Lucas